
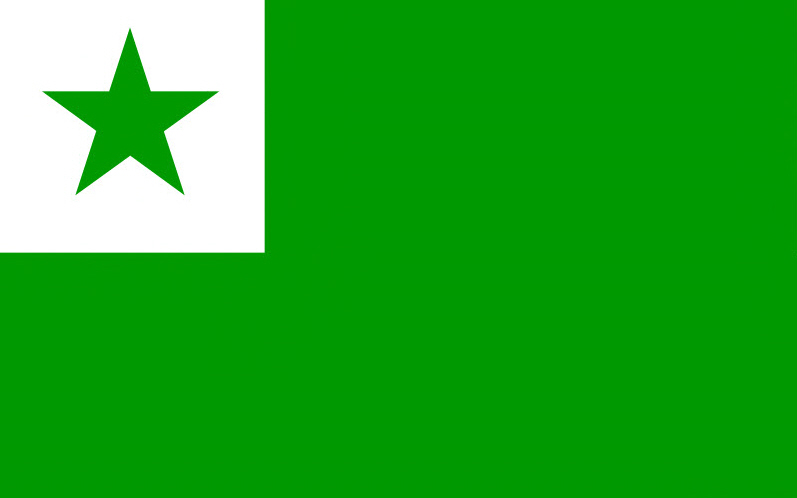

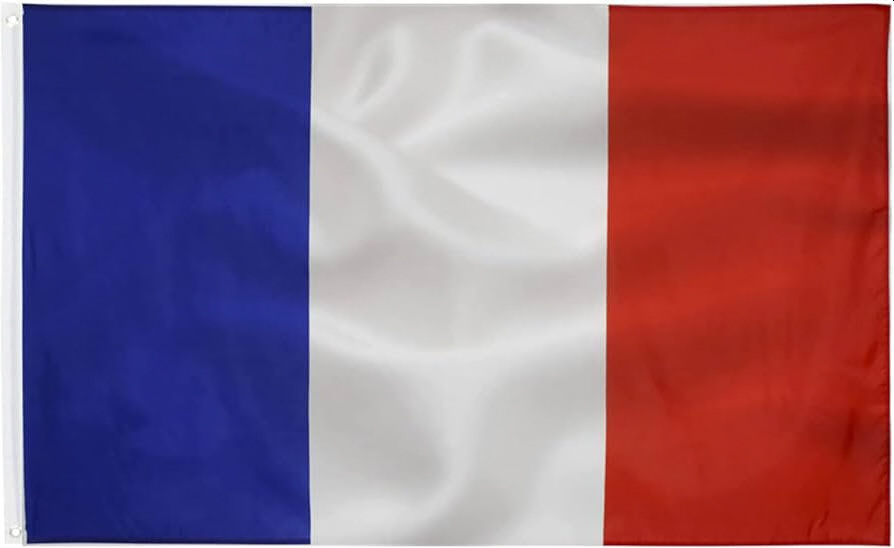






 | 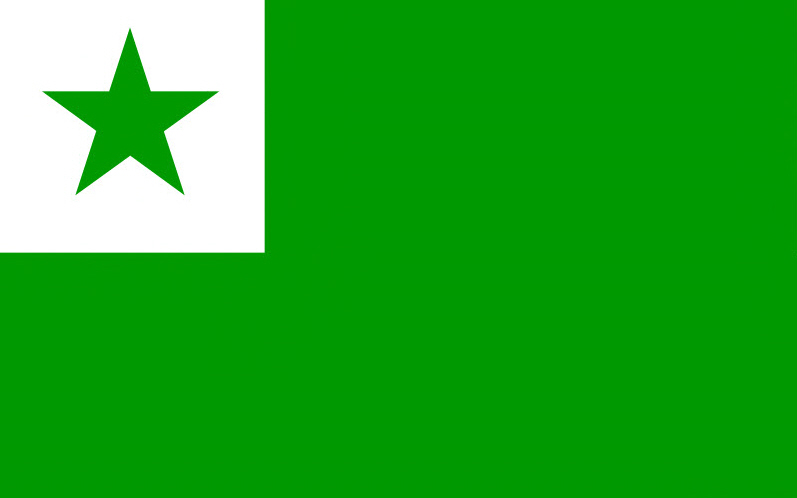

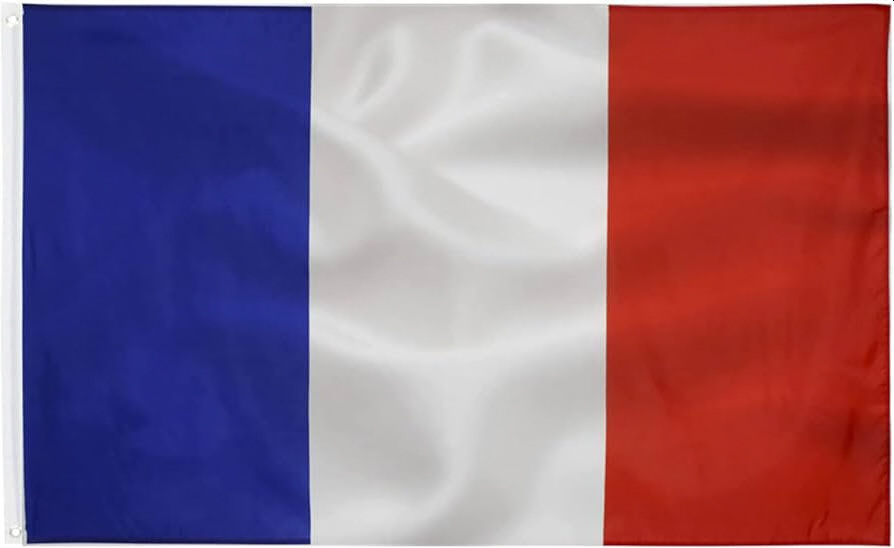






|
A lo largo de su historia, el cristianismo ha atravesado una profunda transformación que lo ha alejado significativamente del impulso original del Evangelio de Jesús de Nazaret. Lo que comenzó como un movimiento profético, igualitario y liberador, centrado en la compasión, la justicia y el cuidado del prójimo, fue tomando la forma de una institución religiosa jerárquica, estructurada y funcional al poder. Esta evolución no fue casual ni el simple resultado de desviaciones, sino el producto de complejos procesos históricos, políticos y teológicos, en gran medida influenciados por figuras como Pablo de Tarso. Bajo su influencia, el cristianismo pasó de ser una vivencia comunitaria centrada en la praxis del amor, a una fe preocupada por el control doctrinal.
En sus orígenes, el cristianismo no fue una religión en el sentido institucional del término, sino una experiencia comunitaria profundamente subversiva. Su centro era la solidaridad con los marginados y la crítica radical al legalismo religioso y al poder imperial. Jesús de Nazaret no vino a fundar templos ni a establecer una casta clerical, sino a encarnar una propuesta de transformación radical a través de gestos concretos de justicia y compasión. Sin embargo, tras su muerte, la forma institucional que asumió el cristianismo fue impulsada, sobre todo, por Pablo de Tarso.
Entre la crucifixión de Jesús y la redacción de los Evangelios, Pablo articuló y difundió una visión del cristianismo centrada no en el Jesús histórico, sino en el Cristo glorificado, al que conoció por una experiencia mística. Este giro trasladó el eje del anuncio del Reino de Dios —una realidad concreta y presente— a una promesa de redención trascendente. Influido por el pensamiento dualista de su tiempo, Pablo predicó una religión centrada en la salvación del alma, promoviendo una actitud más pasiva ante las injusticias del mundo. Así, la fe paulina consolidó un cristianismo estructurado en torno al sacrificio, la obediencia y el rito, desplazando la praxis liberadora del mensaje original de Jesús.
El Evangelio, en su esencia, no fue concebido como un tratado teológico ni como un sistema doctrinal cerrado, sino como una llamada urgente a transformar la vida y la sociedad desde sus raíces. Era una invitación a romper con estructuras opresivas y a devolver la centralidad a la dignidad humana, especialmente la de los más vulnerables. El Reino que Jesús anunciaba no era un destino etéreo, sino una realidad presente que se encarnaba en la inclusión, la justicia y el amor radical.
Frente a esta lógica transformadora, la religión institucional opera bajo una dinámica diferente: se apoya en mitos, normas y rituales que ofrecen certeza y orden, pero que muchas veces sacrifican la ética en nombre del control. Así, es posible vivir una religiosidad intensa sin practicar la compasión, e incluso justificar la exclusión bajo el amparo de la devoción.
Desde la óptica institucional, el Evangelio resulta subversivo. Es el viento del Espíritu que no se deja encerrar (Jn 3,8). Jesús no propuso una nueva religión, sino una nueva forma de vivir, centrada en los últimos y excluidos. Sus gestos —el perdón incondicional, la mesa compartida con pecadores, el desafío a las autoridades religiosas— encarnaban un mensaje profundamente liberador.
Sin embargo, con el tiempo, esta experiencia radical fue perdiendo su filo profético. El punto de inflexión llegó con el Edicto de Milán (313 d. C.), cuando el cristianismo fue legalizado y luego adoptado como religión oficial del Imperio. A partir de entonces, la Iglesia dejó de ser una comunidad marginal y contracultural para convertirse en un actor central en la administración del poder. En este proceso, se reforzó la teología paulina como herramienta de consolidación institucional.
La Iglesia asumió una estructura jerárquica piramidal: el clero ocupó la cúspide, mientras los fieles quedaban en la base. El mensaje evangélico fue ritualizado, la fe dogmatizada, y la obediencia canonizada. Así, la “religión de redención” desplazó al Evangelio de la liberación. En nombre de esta ortodoxia, se justificaron formas de opresión: la esclavitud (1 Cor 7,20-24), la subordinación de la mujer (Ef 5,22-24), la condena de la diversidad sexual (Rom 1,24-27) y la sumisión al poder político, incluso al de emperadores como Nerón (Rom 13,1-7).
La figura del clero —ausente como casta en los Evangelios— se consolidó con el tiempo como una jerarquía con privilegios, autoridad doctrinal y control sobre la vida espiritual. Lo que originalmente fue un servicio comunitario se transformó en una estructura de poder. Obispos y papas pasaron a ser figuras políticas, más preocupadas por preservar el orden que por denunciar la injusticia. Así, el rostro del Jesús itinerante, que no tenía dónde reclinar la cabeza y que abrazó a los excluidos, fue reemplazado por una Iglesia que aspiraba a tronos y privilegios. Ya en el siglo III, como advertía Cipriano, se hablaba de “clérigos” y “plebe”, de poder y dignidad.
Esta institucionalización implicó una transformación radical del mensaje cristiano. La fe se convirtió en doctrina, el seguimiento de Jesús en obediencia normativa, y la espiritualidad en ritualismo. La libertad del Evangelio fue reemplazada por la obediencia. En lugar de cuestionar el statu quo, el cristianismo comenzó a legitimarlo.
Pablo jugó un papel ambivalente en este proceso. Si bien fue clave en la expansión del cristianismo, su visión tendió a privilegiar la salvación individual sobre la transformación social. Así, la religión ofrecía consuelo y promesas de eternidad, pero sin necesariamente desafiar las estructuras injustas de este mundo. La esperanza fue desplazada al más allá, mientras el presente permanecía sin cambios.
Todo esto ha generado un conflicto profundo entre el Evangelio y la religión. Mientras la religión se centra en salvar al individuo y tranquilizar su conciencia, el Evangelio invita a descentralizarse y a poner al otro —especialmente al que sufre— en el centro. La religión edifica templos y dogmas; el Evangelio desmantela estructuras y libera conciencias. La religión exige obediencia; el Evangelio reclama libertad y compromiso.
Esta tensión no implica una condena absoluta a la Iglesia, sino una llamada urgente a distinguir entre la fe genuina y sus deformaciones institucionales. Como dijo Jesús: “El Espíritu sopla donde quiere” (Jn 3,8), y no se deja encerrar en jerarquías ni fórmulas. Intentar domesticarlo es traicionar su esencia subversiva y liberadora.
La crítica a la Iglesia institucional no nace del resentimiento, sino de una fidelidad profunda al mensaje de Jesús. Reconocer los fallos del cristianismo histórico no es negar su valor, sino abrir un camino hacia la autenticidad. Volver al Evangelio no es un gesto nostálgico, sino un acto de justicia espiritual: es poner el amor sin condiciones, la denuncia profética y la esperanza en los que sufren en el centro de la vida de fe.
El auténtico cristianismo no se define por la búsqueda de poder ni por la imposición de normas, sino por la libertad, el despojo y la cercanía con los pobres. No es una religión que condena desde los púlpitos, sino una forma de vida que camina junto al sufriente. Recuperar el Evangelio es recuperar la esperanza en un mundo más justo, más humano y más lleno de Dios. Y hacerlo, hoy, es más urgente que nunca.
