
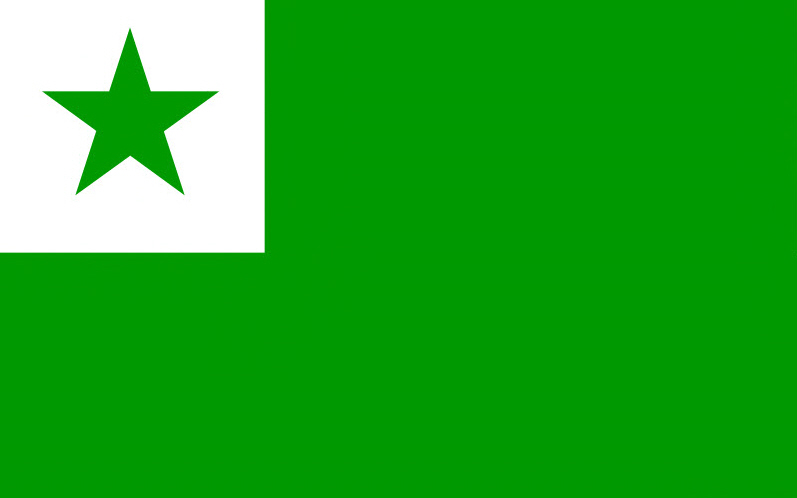

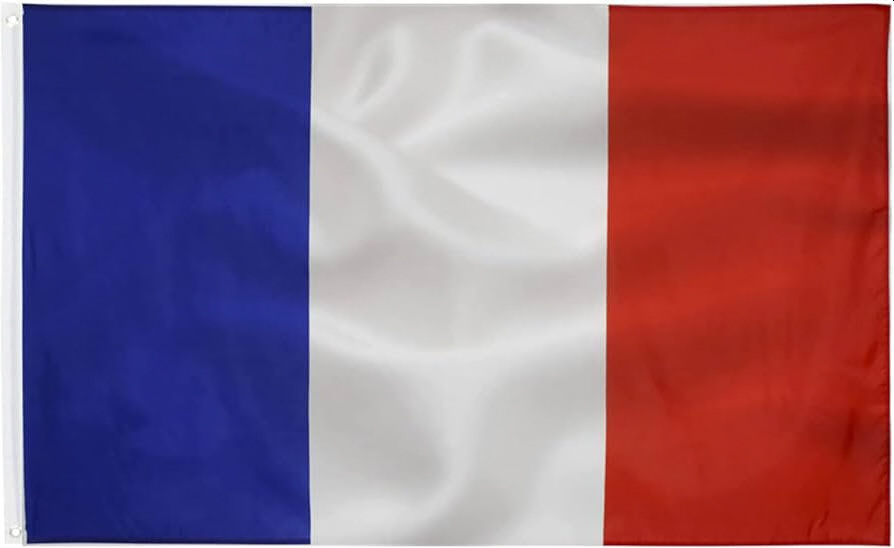






 | 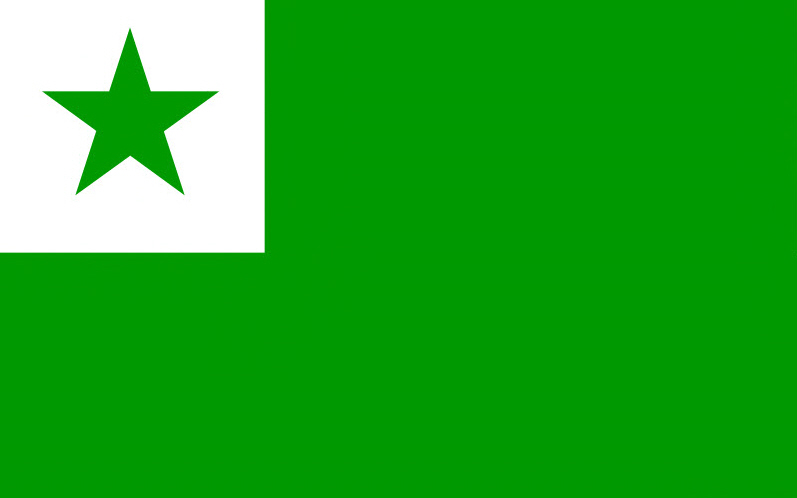

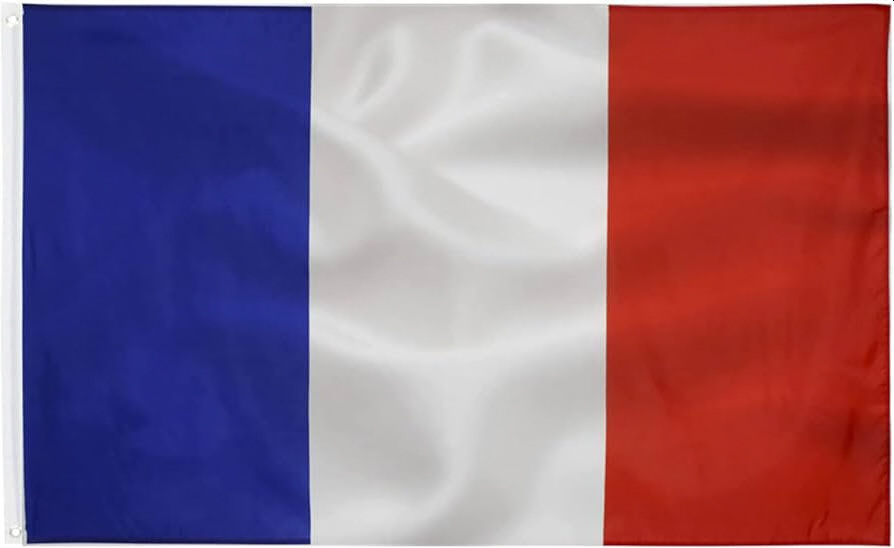






|
Hoy, un cristiano que decide vivir en serio el Evangelio puede parecer una figura incómoda, hasta sospechosa. Su compromiso con las enseñanzas de Jesús —la no violencia, la justicia, el cuidado de los pobres y el rechazo del poder y el consumismo— muchas veces molesta, incluso dentro de la misma Iglesia. Quien vive así es visto como raro, como un idealista fuera de lugar o, peor aún, como una amenaza.
Esta reacción no es casual. Tiene raíces profundas en la historia del cristianismo, que comenzó como un movimiento perseguido y terminó siendo una institución poderosa. En ese camino, el mensaje revolucionario de Jesús fue perdiendo fuerza. Aquel Jesús pobre, amigo de los marginados, crítico del poder religioso, fue reemplazado por una figura más cómoda, más decorativa.
Hoy, quienes quieren vivir el Evangelio con coherencia —optando por los pobres, rechazando el lujo, buscando justicia— no sólo enfrentan resistencia del mundo, sino también dentro de la Iglesia. Vivir como Jesús y pedir a la Iglesia que se le parezca es una amenaza para quienes prefieren una fe cómoda y adaptada al sistema. El cristianismo auténtico no es dócil ni acomodado: es crítico, profético, incómodo. El Evangelio no es teoría para libros, sino una invitación a transformar la vida. Al principio, la fe cristiana nació entre gente sencilla que compartía lo que tenía, oraba junta y vivía con esperanza. No había templos ni jerarquías. Lo importante no eran los dogmas, sino el amor, la justicia y la comunidad.
Pero con el tiempo, la fe se volvió cada vez más intelectual. Lo que era una forma de vivir se transformó en discursos abstractos y una serie de dogmas bizantinos. Se discutía sobre la naturaleza de Dios, mientras se olvidaba el sufrimiento real de las personas. El Evangelio, que debía mover al compromiso, se fue alejando de la vida y quedó atrapado en doctrinas que no transformaban nada. La teología dejó de ser una voz cercana al pueblo y se convirtió en un ejercicio que ya no incomodaba a nadie.
Volver al Evangelio es volver a lo esencial: escuchar a los pobres, compartir la vida, perdonar, y soñar con un mundo nuevo. La encarnación no es sólo una creencia: es Dios haciéndose parte de lo humano, de la fragilidad. En Jesús, Dios se muestra en lo pequeño, en lo cotidiano. No domina, acompaña. Y eso rompe todos los esquemas de poder.
Comprenderemos esta contradicción considerando qué moldearon la historia de la Iglesia: el poder y la riqueza. Desde el Edicto de Milán en el siglo IV, la Iglesia dejó de ser una comunidad de base perseguida para convertirse en una estructura privilegiada, con influencia en la política y la economía del Imperio Romano. Desde entonces, el afán de controlar, de acumular bienes, de establecer jerarquías y dictar normas desde una posición de superioridad fue alejando a la institución del estilo de vida que Jesús predicó y vivió. La dimensión revolucionaria del cristianismo fue absorbida por una institución que, desde ese siglo IV, se vinculó al poder político y económico. El cambio decisivo ocurrió hacia el año 370, con la entrada masiva de ricos y poderosos en la Iglesia. Esto introdujo una lógica ajena al Evangelio. Las élites, formadas en la retórica y la administración imperial, asumieron roles eclesiásticos y reorganizaron la comunidad desde estructuras jerárquicas. Así, el cristianismo pasó de ser una fe marginal a una institución centrada en la ortodoxia y en ampliar su influencia social.
Así, lo que fue buena noticia para los pobres se adaptó a los intereses de los poderosos. Esa lógica sigue presente hoy. El problema no es sólo del pasado: muchas veces, las estructuras actuales de la Iglesia aún reflejan ese modelo.
La comunidad cristiana, que debía ser espacio de servicio, se convirtió en autoridad sobre la vida de las personas. Y con esa transformación llegaron muchas decisiones que nada tenían que ver con el Evangelio: se justificó la esclavitud, se excluyó a las mujeres, se impusieron normas rígidas sobre la sexualidad. Se construyó una doctrina que excluía, en vez de acoger.
La riqueza y el poder se convirtieron en criterios para ejercer autoridad. La fidelidad al mensaje de Jesús, que llama a servir y a vivir con sencillez, fue reemplazada por una obediencia institucional centrada en el control. Quienes intentaban vivir el Evangelio desde los márgenes, eran silenciados porque su vida evidenciaba la contradicción entre lo que la Iglesia decía y lo que realmente vivía.
Volver al Evangelio es una llamada a cambiar de raíz. No se trata sólo de reformas ni de modernizar discursos, sino de una conversión profunda: escuchar de nuevo la voz de Jesús, que llama desde abajo, desde los excluidos. Significa romper con estructuras que ya no reflejan la vocación de construir en el mundo el Reino de Dios y recuperar una fe viva y comprometida.
En este contexto, el clero tomó decisiones que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. A partir del siglo VIII, por ejemplo, las oraciones de la misa —el Canon— comenzaron a recitarse en voz baja y exclusivamente en latín, una lengua que el pueblo ya no comprendía. Fue también en este periodo cuando los sacerdotes empezaron a celebrar la misa de espaldas a la congregación. Se popularizó, además, la práctica de las misas privadas: celebraciones en las que un sacerdote oficiaba en soledad, sin la presencia de fieles ni acólitos, frecuentemente en pequeñas capillas. Así, la liturgia, que originalmente era una vivencia comunitaria, se transformó en un acto reservado casi exclusivamente al clero, mientras que los laicos quedaron reducidos a un papel pasivo y obediente.
Al mismo tiempo, estas transformaciones litúrgicas dieron lugar a un sistema económico que favorecía al clero. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles llevaban ofrendas al altar, que luego se repartían según las necesidades de la comunidad. Pero con la consolidación institucional del clero, estas ofrendas fueron reemplazadas por pagos en dinero que los laicos debían realizar para la celebración de las misas. Esta lógica de tarifas se extendió a otros sacramentos y ritos religiosos, como bautismos, matrimonios, confirmaciones, funerales y fiestas patronales.
Como resultado, surgieron prácticas marcadas por una gran opacidad moral. Un ejemplo claro es el de las llamadas “misas gregorianas”: una serie de 30 misas celebradas durante 30 días consecutivos, con la promesa de acelerar la liberación del alma del difunto del purgatorio. El costo de estas misas era significativamente mayor que el de una misa común. Para compensar el bajo precio de éstas últimas, algunos sacerdotes comenzaron a celebrar varias misas en rápida sucesión. A esto se sumaba el negocio, aún más lucrativo y polémico, de las indulgencias, promovido por el papa León X para financiar la construcción de la basílica de San Pedro en Roma.
Las jerarquías eclesiásticas dejaron de centrarse en el servicio y la cercanía al pueblo, para ser ocupadas por quienes representaban los valores del poder: prestigio, política e influencia. En lugar de seguir al Buen Pastor, muchos líderes actuaban como administradores preocupados por mantener su autoridad, desplazando el Evangelio como criterio. Un ejemplo temprano fue la doctrina del Papa Gelasio I en 494, que separó lo espiritual y lo temporal, marcando el inicio de una larga tensión en la que la Iglesia buscó también dominar lo temporal. Reclamando una autoridad de origen divino, la Iglesia buscó ejercer poder más allá de lo religioso, influyendo en la política, la economía y la vida cotidiana. El papado se convirtió en una figura con poder doctrinal y civil, rivalizando con los imperios. Esta mezcla de lo espiritual y lo mundano generó una peligrosa ambigüedad: la Iglesia, llamada a encarnar el Reino de Dios, empezó a actuar como un reino más, buscando control. Así, se alejó de Aquel que rechazó usar el poder para salvarse y denunció las estructuras religiosas opresoras. La fe dejó de vivirse como experiencia transformadora, y se convirtió en un sistema de normas. Se hablaba de salvación, pero se ofrecía sólo a quienes obedecían. Se leía el Evangelio, pero no se vivía. Lo que debía ser una fuerza de liberación, se volvió una religión al servicio del orden establecido. Se reemplazó la relación con Jesús por una sumisión a la jerarquía.
Durante la Edad Media, este poder alcanzó su punto más alto. El Papa ya no era uno entre otros, sino el jefe supremo, con poder total. Dictaba leyes, juzgaba, gobernaba. El Evangelio quedó arrinconado por una Iglesia convertida en corte. La autoridad ya no se entendía como servicio, sino como control. Un momento clave en la concentración del poder eclesial fue el Dictatus Papae de 1075, donde Gregorio VII afirmó la supremacía del Papa sobre toda autoridad humana, incluso sobre los emperadores. No era sólo una reforma institucional, sino una declaración teológica que confundía lo espiritual con lo temporal. Esta visión alcanzó su forma más extrema con la bula Unam Sanctam de 1302, que exigía la sumisión al Papa como condición para la salvación. No era un símbolo, sino una enseñanza oficial que convirtió el poder eclesial en mediador obligatorio entre Dios y la humanidad.
El 8 de enero de 1454, el Papa Nicolás V tomó una decisión asombrosa que hoy nos parece incomprensiblemente injusta, aunque en su momento era coherente con la teología de poder que se había gestado desde tiempos de Gregorio VII. Con la seguridad de su "plenitud de potestad apostólica", el Papa cedió al rey de Portugal ni más ni menos que todos los reinos de África. Esta "donación" incluía la facultad de adueñarse para sí y sus herederos de todos los dominios, posesiones, bienes y la capacidad de invadir, conquistar y someter a esclavitud perpetua a las gentes de África. Esta "generosa" y extravagante concesión fue reafirmada y reconocida por otros Papas, como León X en 1516 y Pablo III en 1634. Así, el "regalo" de África a Portugal, fundamentado en la teología de la Plenitudo potestatis y respaldado por tres Papas, es un hecho histórico innegable que evidencia el papel y la influencia del papado en el desarrollo del colonialismo.
La "generosidad" papal no se detuvo en Portugal, sino que se expandió a España. Es bien sabido que el Papa Alejandro VI cedió a los reyes españoles las islas y tierras descubiertas o por descubrir. Incluso trazó una línea imaginaria a cien leguas al este y al sur de las Azores y Cabo Verde para dividir los dominios de las coronas de España y Portugal. En su bula Inter Caetera del 4 de mayo de 1493, Alejandro VI ya reconocía la existencia de oro, aromas y muchísimas otras riquezas en las tierras recién descubiertas. El Papa, considerándose con la autoridad para hacerlo "con liberalidad, por ciencia cierta y en virtud de la plena potestad apostólica", otorgó a los Reyes Católicos "la plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción" sobre estos territorios.
El cristianismo, en lugar de liberar, fue usado para dominar. La cruz, para muchos pueblos, dejó de ser esperanza y pasó a ser símbolo de sometimiento. Se destruyeron culturas enteras con el respaldo de una teología que servía al poder. Esa historia no ha terminado. Aún hoy, hay discursos religiosos que justifican exclusiones y desigualdades. La Iglesia no sólo fue testigo: fue protagonista de un sistema que usó la fe para oprimir. Lo más grave es que muchos lo hicieron con plena conciencia, con rituales, bendiciones y documentos papales. La teología, en vez de ser profética, se volvió un calmante que justificaba el poder. Consolaba a los ricos en vez de llamarlos a la conversión. Así traicionó el Evangelio, que no bendice imperios. Para que la Iglesia recupere su credibilidad, necesita reconocer esta historia con valentía. Hay que revisar las raíces que permitieron tanta ceguera.
Actualmente, el sistema de dominación —el capitalismo fundamentado en la propiedad privada y el mercado— no recibe condena ni cuestionamiento alguno por parte de la jerarquía eclesiástica que aún detenta el poder en la Iglesia. Durante la misa, el mensaje evangélico que interpela a ese sistema queda relegado a una breve lectura litúrgica, seguida habitualmente por una interpretación superficial y carente de compromiso, que no invita a transformar el mundo según el horizonte que proponía Jesús. Los vínculos con la riqueza y el poder continúan condicionando la acción eclesial, que suele dirigir a los fieles hacia prácticas devocionales y actos de culto orientados a la salvación eterna, sin promover cambios concretos en las estructuras terrenales de injusticia.
El Evangelio auténtico sigue vivo, no en el poder, sino en los márgenes, entre quienes siguen a Jesús con amor y sin buscar privilegios. No vino a sostener estructuras, sino a encender una vida nueva basada en la libertad y el amor. Hoy urge volver a Jesús, no al institucionalizado, sino al que camina con los pobres y enfrenta la injusticia. No se trata de preguntar qué quiere la Iglesia, sino qué necesita el mundo: justicia, pan, ternura, verdad. Sólo encarnando esas palabras, el cristianismo puede recuperar su alma. Quien recorre este camino no está solo: camina con los heridos, los soñadores, con Dios mismo, que no impone desde arriba, sino que se entrega desde abajo. Este Evangelio no se predica, se vive. Y sólo así el cristianismo puede salvarse de sí mismo.
