
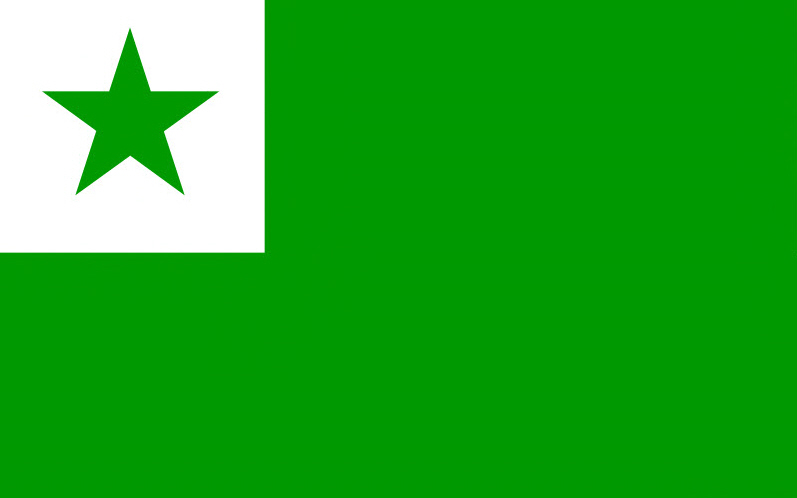

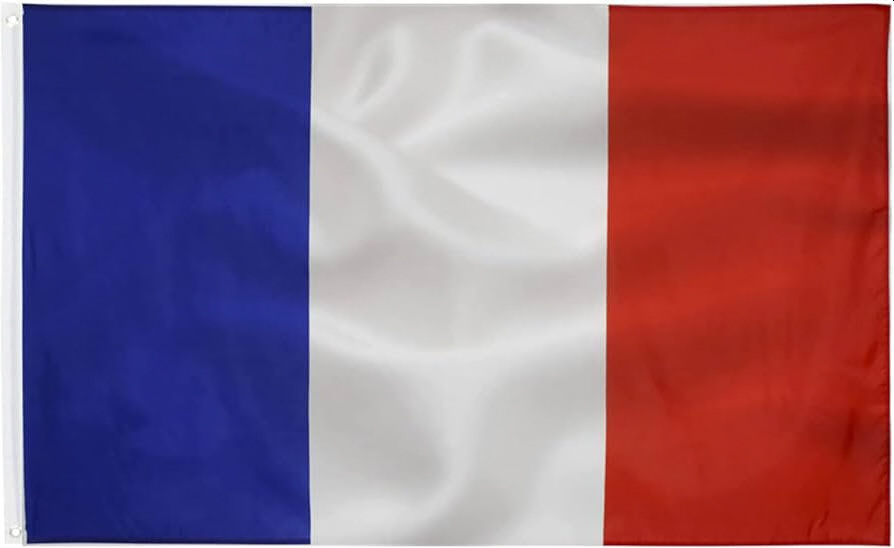






 | 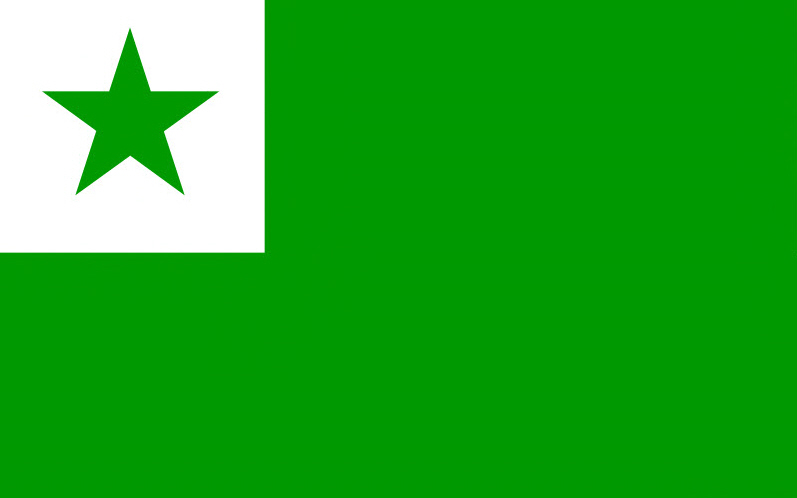

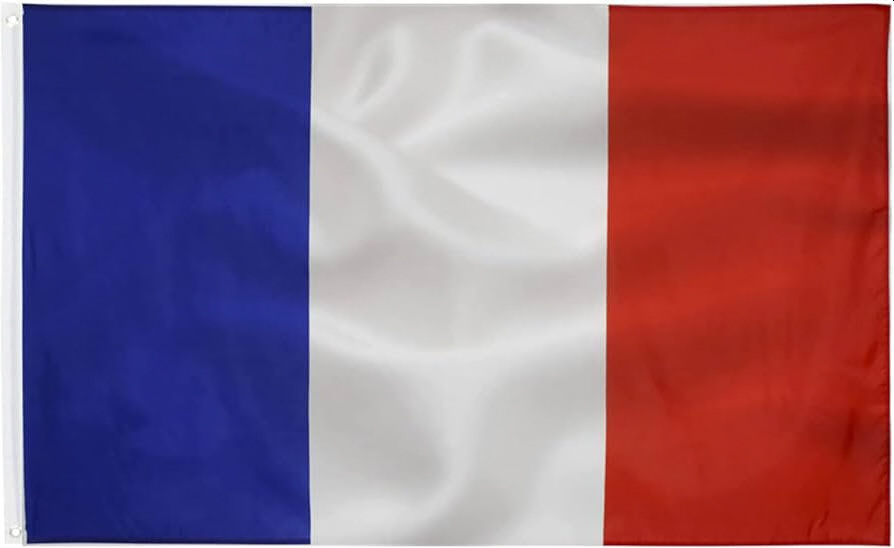






|
Vivimos en un tiempo donde se repite sin cesar que la propiedad privada es la base de la libertad, la prosperidad y el orden social. Se dice que defenderla sin restricciones es defender el progreso. Pero este discurso, que suena bien en titulares, esconde una gran contradicción: ¿de qué sirve defender la propiedad como un derecho absoluto si miles de personas no tienen siquiera acceso a un techo digno?
El ejemplo más claro lo tenemos en Madrid. En la Cañada Real, cientos de familias han vivido durante años en condiciones de abandono, sin acceso garantizado a servicios básicos como la electricidad. Muchos de sus habitantes han sido ignorados o criminalizados, mientras el conflicto sobre la titularidad del suelo —entre comunidades autónomas, ayuntamientos y propietarios privados— se alarga indefinidamente. Se habla mucho del “derecho a la propiedad”, pero ¿y el derecho a vivir con dignidad?
Este no es un caso aislado. Es un reflejo de cómo, en España y en otras muchas partes del mundo, se ha confundido la defensa de la propiedad privada con la defensa de los intereses de quienes más tienen. Cuando se convierte en tabú hablar de redistribución, cuando se demonizan los impuestos sobre la riqueza o los patrimonios, lo que se está protegiendo no es la libertad, sino un orden profundamente desigual.
Frente a eso, el Estado tiene una función irrenunciable: garantizar derechos para todos, y no sólo privilegios para unos pocos. Hay cosas que los individuos no pueden resolver solos. La vivienda, la educación, la salud, la movilidad o la energía no pueden quedar al capricho del mercado o la caridad. Sólo una acción pública firme, con políticas redistributivas y regulaciones efectivas, puede corregir desigualdades estructurales.
Y no se trata de teoría. Basta ver la evolución de los precios del alquiler en ciudades como Barcelona o Madrid, donde muchos barrios se han convertido en objeto de especulación por parte de fondos de inversión y grandes propietarios. Mientras tanto, miles de personas no encuentran una vivienda asequible. La propiedad no puede ser sólo un instrumento de rentabilidad. También debe cumplir una función social.
Pero cada vez que se plantea alguna medida para corregir estos desequilibrios —como limitar subidas abusivas del alquiler, imponer impuestos a grandes tenedores o recuperar viviendas vacías para el parque público— aparecen los mismos argumentos: que se está atacando la libertad, que se genera inseguridad jurídica, que se pone en riesgo la economía. ¿Y la inseguridad real de quien no puede pagar una casa? ¿Y la economía de quienes no llegan a fin de mes?
La desigualdad no es un problema abstracto. Tiene rostros, nombres y direcciones. Tiene cifras también: en España, el 10% más rico concentra más del 50% de la riqueza del país. ¿De verdad puede hablarse de libertad cuando el punto de partida es tan desigual?
Por eso es necesario recordar que la igualdad no se alcanza por inercia. Se construye. Y sólo el Estado puede garantizarla, interviniendo donde el mercado falla, corrigiendo los excesos del capital y protegiendo a quienes no tienen voz en los grandes titulares.
La propiedad privada puede ser un derecho legítimo, pero no puede estar por encima del derecho a una vida digna. No puede servir para excluir, para especular o para blindar herencias de privilegio mientras se niegan oportunidades a la mayoría. No puede ser la excusa para no actuar.
Defender la igualdad no es ir contra nadie, es ir a favor de todos. Es asegurar que una democracia no sea sólo una fachada, sino una realidad compartida. Y eso exige voluntad política, justicia fiscal y valentía para romper con los discursos que disfrazan el privilegio de libertad. Porque sin igualdad, la propiedad no es libertad, sino dominio. Y sin un Estado que lo impida, ese dominio se convierte en ley.
